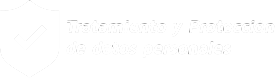DARÍO SAMPER
Hace cincuenta años, cuando la nación giraba bajo el aciago signo de los grupos de poder que, en lo económico expresaban la supervivencias de la colonia española, fundada en la herencia de los encomenderos, que originó el latifundio, y en lo cultural, la cerrazón religiosa, dogmática y excluyente, a pocos lustros de la última guerra civil, que propició en Panamá el desembarco de los marines yankis, un General que había comandado las guerrillas al resplandor de los machetes, bajo el turbión de las banderas rojas que levantaban artesanos y campesinos, cachacos y estudiantes, tras haber roto su invicta espada en aras de la paz, fundaba una Universidad, abierta a los vientos insurgentes, que soplaron en 1918 sobre la ciudad argentina de Córdoba, cuando universitarios y profesores proclamaban la cátedra libre, la investigación científica fundada en la realidad objetiva, la autonomía académica y el gobierno compartido de los estamentos básicos, entre manteos románticos, garnachas inglesas y chiripas gauchos.
El General Benjamín Herrera fue un soldado del pueblo, porque luchó a su lado en defensa de las libertades fundamentales del hombre, en una época en que las imprentas eran asaltadas y los escritores arrojados de su patria al golpe de genízaros de ruana y kepis francés. En este tiempo la Iglesia estaba dirigida a defender los privilegiados de los terratenientes, nostálgica de los diezmos que suprimió José Hilario López en la revolución del 7 de marzo de 1849 y los intelectuales arielistas, ajenos a la miseria de los campesinos y a la explotación de las riquezas naturales por las compañías extranjeras, estaban creyendo en un mundo inspirado en el optimismo de la naciente burguesía liberal.
Mas, lo que da categoría histórica a Herrera, aquel guerrillero nativo de barba huraña y pómulos de indio, es el haber comprendido que, en nuestras nacientes nacionalidades, la tarea fundamental de la democracia era la de emancipar las conciencias, la de abrir caminos a la educación, la de proponer el examen y la discusión de las ideas y de los sistemas dominantes, la de romper los lazos feudales de una cultura elitiaria que ha consolidado a los antiguos grupos de poder, defendido el estatu-quo y sostenido el gobierno de oligarquías que han impedido formas más amplias de compromiso y participación en la organización de la vida nacional. La fundación de la Universidad Libre implicó una verdadera revolución en el orden de la cultura y ello explica, que en su tiempo, los hombres más representativos, los pensadores y polemistas, los intelectuales, en fin, de las corrientes radicales, formaran en los cuadros del profesorado: "libre pensadores" como así mismo se llamaban, como Antonio José Restrepo; científicos que partían de la materia organizada en la concepción del cosmos, como Francisco Arteaga; enemigos de los privilegios de la Iglesia, como Luis F. Rosales y Cesar Julio Rodríguez; defensores de las libertades públicas, como Juan Samper Sordo, Enrique Millán y Pedro Blanco Soto; investigadores de la historia, como Laureano García Ortiz; expositores de las modernas tesis del derecho penal, como Carmelo Arango y maestros de la que entonces era una nueva ciencia, la Antropología, pomo Jorge Bejarano.
Fue, pues, la Universidad Libre una empresa emancipadora a la que señaló su fundador, según sus propias palabras, como "un vasto establecimiento docente que no debe ser foco da sectarismo, ni una fuente perturbadora de la conciencia individual".